El cheque en blanco más grande de la historia corporativa
Mark Zuckerberg acaba de firmar el cheque más ambicioso de la historia empresarial moderna. Hablamos de «cientos de miles de millones de dólares» destinados a construir lo que él denomina «superinteligencia artificial». No son miles de millones, son cientos de miles de millones. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera el producto interior bruto de países enteros como España o Australia.
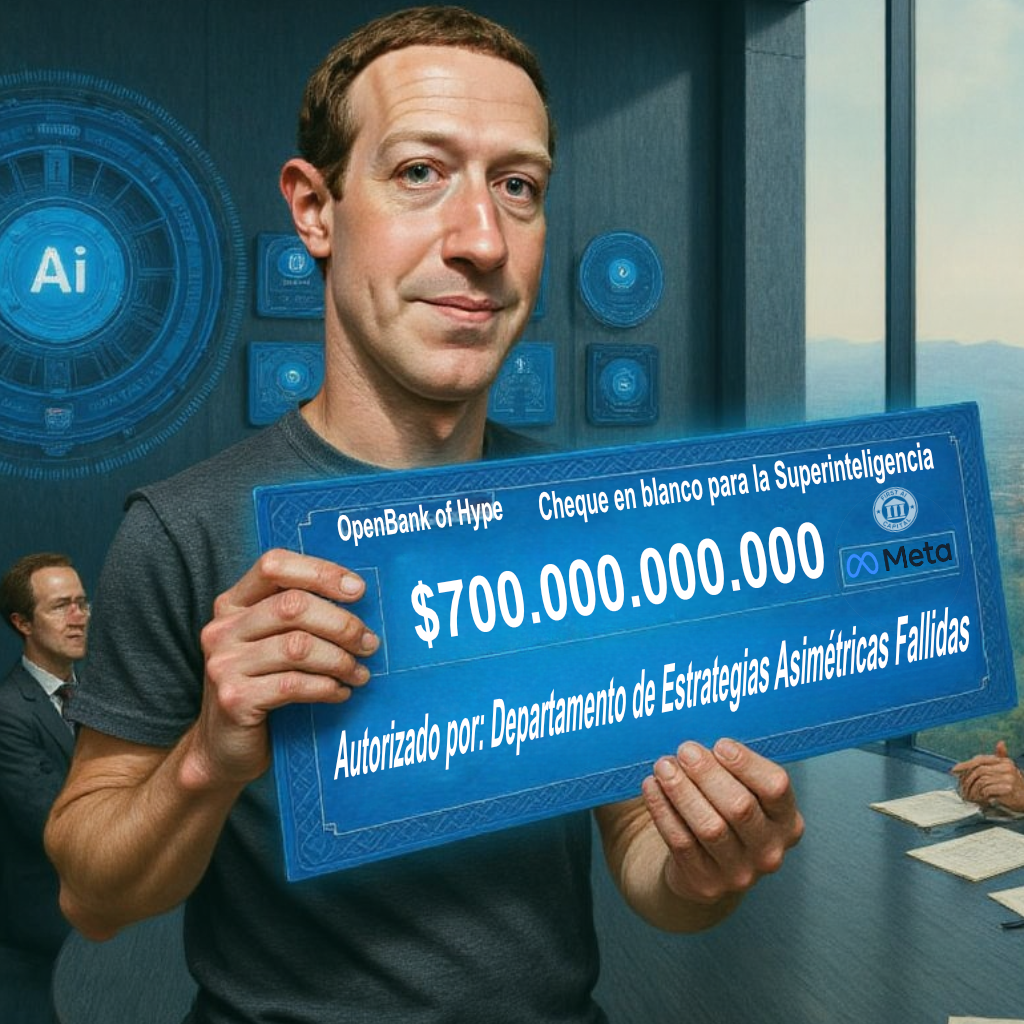
La retórica suena familiar para quienes vivieron el espejismo del Metaverso, aquel agujero negro financiero que se tragó más de 46.000 millones de dólares entre 2019 y 2022 sin entregar prácticamente nada a cambio. Sin embargo, esta vez existe una diferencia fundamental: Meta ya está generando dinero real con inteligencia artificial. Sus herramientas publicitarias potenciadas por IA están aumentando los ingresos un 16% trimestral, creando un círculo virtuoso donde cada euro invertido en IA genera más euros que financian más IA.
Los números concretos para 2025 oscilan entre 64.000 y 72.000 millones de dólares en gastos de capital, una cifra revisada al alza durante el año. Esto sitúa a Meta al nivel de gigantes como Microsoft (80.000 millones), Google (75.000 millones) y Amazon (100.000 millones). La diferencia es que mientras sus competidores dependen de socios externos o financiación ajena, Meta puede autofinanciarse completamente gracias a su motor publicitario. En Silicon Valley esto se traduce en una ventaja estratégica demoledora: independencia financiera total.
La inversión más reveladora ha sido la adquisición del 49% de Scale AI por 14.300 millones de dólares. Scale AI se dedica al etiquetado y procesamiento de datos, el trabajo sucio pero esencial que alimenta los modelos de IA. Que Meta, con todos sus recursos, haya gastado tanto dinero en una empresa de etiquetado revela una carencia interna crítica que prefirieron solucionar comprando en lugar de desarrollando durante años.
Centros de datos del tamaño de Manhattan que consumen como ciudades enteras
Si pensaba que los centros de datos tradicionales eran grandes, Meta está redefiniendo completamente la escala. Sus nuevos proyectos, bautizados con nombres épicos como Prometheus e Hyperion, no son simplemente instalaciones tecnológicas, son complejos industriales que rivalizan con centrales nucleares en consumo energético.
Prometheus, ubicado en Ohio, arrancará en 2026 con más de un gigavatio de potencia. Para contextualizar, un gigavatio es la producción típica de una central nuclear moderna. Hyperion, en Luisiana, planea escalar hasta cinco gigavatios, consumiendo tanta energía como la ciudad de Nueva York en sus horas pico. La superficie de Hyperion abarca 2.250 acres, aproximadamente el tamaño de una «parte significativa de Manhattan», según documentos internos de Meta.
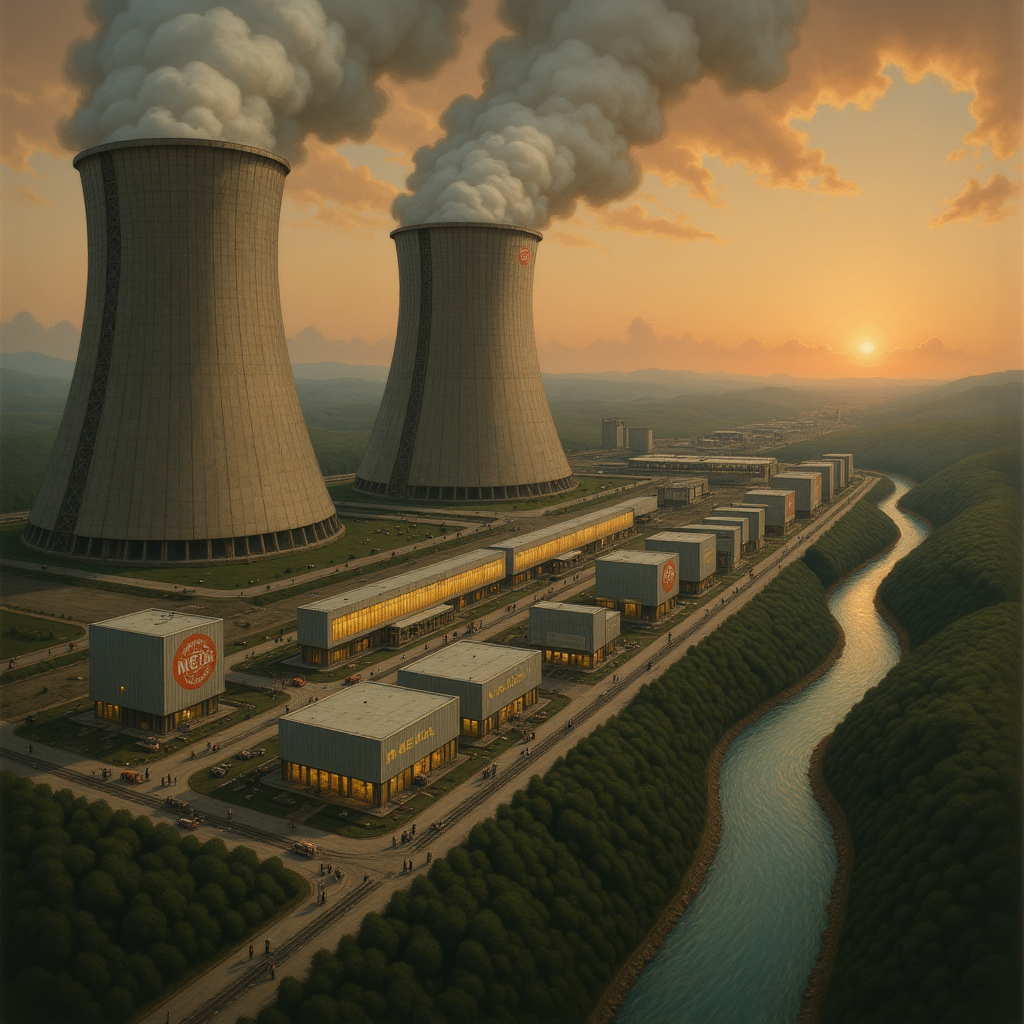
Estos números no son casuales. Meta está apostando por la independencia energética total, construyendo sus propias plantas de generación eléctrica con turbinas de gas natural y motores alternativos. La lógica es simple pero radical: quien controle la energía controlará la inteligencia artificial del futuro. Es una estrategia casi soberana que convierte a Meta en una especie de estado-nación tecnológico.
El coste medioambiental es proporcionalmente escalofriante. Estos centros de datos requieren «millones de galones de agua diarios» para refrigeración. Aunque Meta presume de una eficiencia hídrica líder (0.20 litros por kilovatio-hora frente a 1.80 de la media sectorial), la escala absoluta genera un impacto local devastador. Ya existen reportes de escasez de agua en comunidades cercanas a centros de datos existentes de Meta, y los nuevos proyectos multiplicarán este problema exponencialmente.
Curiosamente, Meta ha prometido ser «positiva en agua para 2030» mediante proyectos de restauración. Sin embargo, promesas similares sobre emisiones de carbono quedaron en papel mojado cuando la compañía decidió que la carrera de la IA era más importante que sus compromisos climáticos. La realidad es que Meta está externalizando el coste medioambiental a las comunidades locales mientras privatiza los beneficios económicos.
La apuesta del silicio: chips propios contra el imperio Nvidia
Meta ha decidido romper su dependencia de Nvidia desarrollando sus propios procesadores de inteligencia artificial. El Acelerador de Entrenamiento e Inferencia de Meta (MTIA, por sus siglas en inglés) representa una apuesta de integración vertical que pocos en la industria se han atrevido a intentar.
La estrategia es astuta pero limitada. El MTIA no pretende competir directamente con los monstruosos H100 de Nvidia en todas las tareas. En su lugar, está meticulosamente optimizado para las cargas de trabajo específicas que generan dinero a Meta: los modelos de recomendación que impulsan los feeds de Facebook e Instagram y el sistema publicitario. Es un procesador especializado, no un chip de propósito general.
Las especificaciones de la nueva generación de MTIA revelan esta filosofía. El rendimiento en computación dispersa (típica de recomendaciones) mejora siete veces, mientras que la computación densa (típica de modelos generativos) solo mejora 3.5 veces. Esta decisión arquitectónica prioriza explícitamente el motor de hacer dinero de Meta sobre la competencia directa en el entrenamiento de modelos grandes de lenguaje.
El salto técnico es considerable: de 7 nanómetros a 5 nanómetros en el proceso de fabricación, de 102 a 354 teraflops de rendimiento, y de 25 a 90 vatios de consumo. La memoria se duplica tanto dentro del chip (256 MB de SRAM) como fuera (128 GB de LPDDR5), mientras que el ancho de banda se multiplica por 3.5 hasta alcanzar 2.7 terabytes por segundo.
Lo más interesante es la integración total con PyTorch, el framework de aprendizaje automático que Meta desarrolló y liberó como código abierto. Esto crea un ecosistema cerrado, pero altamente eficiente donde hardware y software coevolucionan. Sin embargo, también genera una dependencia peligrosa: si los paradigmas de la IA cambian radicalmente, Meta podría quedarse atrapada en su propio «jardín vallado» tecnológico.
La guerra del código abierto: Llama tambalea en plena batalla
Meta convirtió la apertura en una estrategia militar, pero su arma principal está fallando. Su familia de modelos Llama no era filantropía tecnológica, sino guerra asimétrica contra competidores que monetizan el acceso a sus modelos propietarios. La lógica era brutalmente simple: si Meta regala modelos de alta calidad, destruye el modelo de negocio de quienes cobran por acceso a los suyos.
Sin embargo, la «Doctrina Llama» se enfrenta a una crisis existencial. Reportes recientes revelan que los propios ejecutivos de Meta, incluyendo Zuckerberg, han discutido privadamente «desinvertir» en Llama y adoptar modelos de OpenAI o Anthropic. El problema es que Llama 4, especialmente su versión más potente «Behemoth», ha sido un fracaso rotundo. Meta completó el entrenamiento del modelo, pero retrasó indefinidamente su lanzamiento debido a un «rendimiento interno deficiente». Tras el anuncio de los nuevos laboratorios de superinteligencia, los equipos simplemente dejaron de hacer pruebas en Behemoth.
Los problemas técnicos son reveladores. Meta cambió a mitad del entrenamiento de datos públicos a un rastreador web interno que no estaba probado a escala, causando problemas masivos de limpieza y de duplicación de datos. Además, decisiones arquitectónicas mal fundamentadas se incorporaron al modelo sin las pruebas necesarias, creando una «escalera de escalado mal gestionada» que comprometió todo el proyecto.
Esta crisis interna ha forzado un giro estratégico radical. Los nuevos equipos de superinteligencia están desarrollando modelos de código cerrado, abandonando la filosofía de apertura que definía a Llama. Es una admisión implícita de que la estrategia de código abierto no está funcionando contra competidores más ágiles.

El coste de mantener esta estrategia tambaleante es astronómico sin los resultados esperados. Mientras Meta puede autofinanciarse, estar regalando miles de millones en investigación para producir modelos inferiores es una ecuación insostenible. La tensión interna se ha intensificado entre equipos pragmáticos que generan ingresos reales y los nuevos equipos de «superinteligencia» que consumen recursos sin entregar resultados competitivos.
El «dream team» más caro de la historia: cuando el dinero no garantiza química
Zuckerberg no está contratando empleados, está fichando estrellas como si fuera el Real Madrid de la inteligencia artificial. Su «Lista» (literalmente así la llaman internamente) incluye a los investigadores de IA más cotizados del planeta, y está dispuesto a pagar fortunas que rivalizan con los salarios de atletas profesionales para conseguirlos.
La magnitud astronómica de las ofertas es confirmada por el propio CEO de OpenAI, Sam Altman, quien reveló que Meta ofrece bonos de fichaje de hasta 100 millones de dólares, con paquetes de compensación anual aún mayores. El CTO de Meta, Andrew Bosworth, admitió que «el mercado está estableciendo una tarifa para un nivel de talento que es realmente increíble y sin precedentes en mis 20 años como ejecutivo tecnológico».
Los fichajes específicos revelan una estrategia quirúrgica. Alexandr Wang, de apenas 28 años y ex-CEO de Scale AI, lidera como director de IA tras la inversión de 14.300 millones en su startup. Ruoming Pang, que dirigía los modelos de Apple Intelligence, marca la última defección de alto nivel. El equipo completo incluye siete investigadores robados de OpenAI, dos de Google DeepMind, uno de Anthropic, además de figuras como Nat Friedman (ex-CEO de GitHub) y Daniel Gross.
La metodología de Zuckerberg es intensamente personal. Mantiene reuniones de reclutamiento en sus casas de Lake Tahoe y Palo Alto, revisa papers académicos compilando listas de los autores más citados como si fuera un ojeador deportivo de élite. Esta aproximación directa y personal ha «cegado» a competidores según reportes internos.
Los riesgos culturales son explosivos. Meta despidió 3.600 empleados (5% de su plantilla) este año bajo la justificación de «elevar el listón de gestión del rendimiento», mientras simultáneamente ofrece salarios millonarios a fichajes externos. Los equipos internos como FAIR (Fundamental AI Research) han sido marginalizados, perdiendo investigadores clave que ven cómo recién llegados asumen el control de proyectos desarrollados durante años.
Las tensiones competitivas son palpables. El director de investigación de OpenAI escribió un memo interno admitiendo sentirse como si «alguien hubiera entrado en nuestra casa y robado algo». OpenAI está recalibrando compensaciones desesperadamente y buscando formas creativas de retener talento, una admisión implícita de que la estrategia disruptiva de Meta está funcionando.
La pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿puede un grupo de estrellas individuales, motivadas principalmente por compensación económica y liderando equipos que no construyeron, generar la innovación disruptiva que Meta necesita? La historia empresarial está repleta de «dream teams» que fracasaron espectacularmente porque el talento individual no se traduce automáticamente en éxito colectivo, especialmente cuando la cohesión cultural se sacrifica por el poder adquisitivo.
El veredicto: una apuesta tambaleante en el momento más crítico
Meta está ejecutando una de las apuestas empresariales más audaces y problemáticas de la historia moderna. No es simplemente una inversión en tecnología, es un intento desesperado de construir un foso competitivo mientras su estrategia principal se desmorona en tiempo real.
La situación actual revela las grietas fundamentales del plan maestro. Mientras Meta gastaba decenas de miles de millones construyendo infraestructura titánica y desarrollando chips propios, su pieza clave, Llama, estaba fallando espectacularmente. El hecho de que los propios ejecutivos estén considerando adoptar modelos de OpenAI o Anthropic es una admisión devastadora: después de años de retórica sobre democratizar la IA, Meta podría acabar dependiendo de sus competidores más directos.
Los riesgos se han materializado de forma simultánea. El impacto medioambiental genera oposición creciente, la dependencia de múltiples éxitos técnicos se está quebrando, y la promesa de «superinteligencia» ahora suena idéntica a las promesas incumplidas del Metaverso. La diferencia es que esta vez el fracaso está siendo público y en tiempo real, con reportes de modelos abandonados y equipos que dejan de hacer pruebas.
La crisis de Llama 4 Behemoth simboliza el problema más profundo: Meta está quemando recursos astronómicos sin entregar resultados competitivos. Cambiar de datos públicos a rastreadores internos no probados, incorporar decisiones arquitectónicas sin fundamento, y abandonar modelos tras completar su entrenamiento son señales de una organización que ha perdido el control de su propia estrategia.

El resultado final determinará si Zuckerberg puede ejecutar uno de los pivotes estratégicos más complejos de la historia corporativa o si estamos presenciando la desintegración en vivo de la apuesta de IA más costosa jamás intentada. Los «cientos de miles de millones» ahora suenan menos a determinación visionaria y más al costo de un experimento masivo que está fracasando mientras el mundo observa.
💸 ¿INVERSIÓN VISIONARIA O SÍNDROME DEL MESÍAS?
Meta apuesta a lo grande… pero ¿quién paga la factura si todo esto se hunde?
Cuando una empresa quema cientos de miles de millones en centros de datos, chips propios y fichajes estelares sin resultados claros, ¿estamos ante un plan maestro o un delirio corporativo a escala planetaria?
En TecnoTimes no tragamos con promesas de "superinteligencia" sin escrutinio. Nos interesa tu opinión. ¿Es este el futuro... o solo otro Metaverso 2.0 con esteroides?
JL Meana — TecnoTimes
Divulgación científica con honestidad. Sin obediencia ideológica. Sin cuentos.
“Neutralidad no es objetividad y propaganda no es periodismo.”
La importancia de este artículo no radica solo en explicar los hechos tal como son, sino en ofrecer al público general una visión de la realidad tras bambalinas que, incluso cuando se presenta en los medios, se presenta con edulcorantes para no impactar.
Gracias por el artículo, Meana.
Me alegra que hayas percibido esa capa oculta del artículo. No se trata solo de informar, sino de rasgar un poco el velo narrativo que suele suavizar lo incómodo.